 Antonio Holgado Sabio (Tolox, Málaga)
Antonio Holgado Sabio (Tolox, Málaga)(Basado en hechos reales)
"A mi amigo José Ortiz, que se murió
sin ver estallar la democracia."
( I )
"Hernando se restregó los ojos, pues, como otras muchas, no había dormido bien aquella noche. La muerte de Peregil, acaecida hacia más de un mes, no terminaba de dejarlo tranquilo. Había sido un gran muchacho... De los que pocos se encuentran. Estaba encargado del suministro de víveres a la guerrilla en aquella zona.
Cierto día salió y no volvió. La Guardia Civil le había dejado los sesos desparramados en el Llano del Negro. Él estaba en contacto con un elemento de Casasola apodado "el Duende", que le acercaba los suministros a lugares convenidos. Pues los guerrilleros, obviamente, no podían acercarse mucho al pueblo. Se le pagaba a precio de oro. Y esto, junto a su aspecto noblote, hacía creer que nunca se iba a ir de la lengua. Pero las Contrapartidas, creadas por la Guardia Civil, habían sido un factor desestabilizador muy potente en la sierra.
En cierta ocasión, el Duende fue llamado al cuartel. Y se le dijo que se tenían conocimientos, demostrables, de que estaba en contacto con la guerrilla. El sujeto experimentó un sentimiento extraño. Y le pareció que el estómago se le había caído entre las manos. Se desfondó. Comenzó a temblar y contradecirse, y el verdugo se dio cuenta de que había caído en la trampa. Llamó al cabo Heredia, que se había ganado bien la fama de ser el hombre más desalmado del Cuerpo, y se lo contó.
El cabo Heredia se decía que era gitano. Y, a decir verdad, era más negro que los cojones de un borrico mohino. En cuanto salió el servicio de espionaje -Contrapartidas-, a éste se apuntó el hombre, cual hurón sediento de sangre. Y muy al contrario de lo que pudiésemos pensar, era un tipo espigado y guapo, pero la maldad parecía rebosarle por los ojos.
Los "Bandoleros" y las Contrapartidas
El régimen franquista tenía creada la propaganda de que los "bandoleros" devastaban los campos. Pero los estragos que ocasionaban los de las Contrapartidas dejaban en mantillas a los que pudiesen hacer cualesquiera guerrilleros descontrolados o bandoleros reales, que también los hubo. Y el cabo Heredia, "el Gitano", como lo denominaba la gente con rencor y miedo, era de los que interrogaban hasta a los niños de pocos años, para ver si podía sacarles algo que comprometiese a sus padres.
- Bien, pues ahora mismo nos cantas tú donde se encuentra esa gente y nos los preparas -le dijo-. Y te advierto que tu vida va contra la de cualquier guardia o moro que caiga en las operaciones.
El Duende abrió los ojos desmesuradamente, y no sabía qué decir, cuando, en este trance, entró un guardia rubio, natural de un pueblo cercano y le propinó un rodillazo en sus partes. El desgraciado dio un tremendo alarido y estuvo a punto de marearse, haciendo por retirarse hacia la pared. Pero el gitano se le echó encima con la pistola.
- Haré lo que ustedes quieran. Haré lo que ustedes quieran -chillaba, con las manos puestas en sus partes y sudando como un condenado.
Mas, todavía, el guardia rubio se le acercó por detrás y, poniéndole una rodilla en la espalda, le gritó:
- ¡Atiende a lo que te dice el cabo! "’.
- ...Sí. ...Sí, señor -gemía el Duende-.
- Desde ahora, nos tienes que preparar todos los días una emboscada para caer sobre ellos -gritaba el cabo-. Y mañana tiene que ser la primera. En cuanto a tí, ya veremos lo que podemos hacer. Podríamos llegar hasta a hacerte guardia civil.
Este comentario pareció tranquilizar al Duende un poco. Aunque, en medio de la locura en la que se encontraba sumido, todo le parecía mentira e irreal. Cuando por fín lo soltaron, magullado por los golpes, tomó la Calle Río Verde hacia arriba, hacia su casa. Su madre, María Jesús, una mujer que llevaba muchos años viuda, los mismos que se había empeñado y no lo había conseguido, en hacer carrera de su hijo, lo esperaba en la puerta y le preguntó:
- Hijo, ¿te ha pasado algo?
- No, madre, tengo el cuerpo malo y me voy a echar un rato.
Con esto se metió en su habitación, cerró las ventanas y se sumió en la oscuridad. Se olvidó del dolor de huevos y de espalda y dejó su mente correr. No sabía cómo entregar a aquellos que, hasta ahora, habían sido sus amigos. Sería monstruoso traicionar a los que habían sido sus camaradas desde que se licenció.
Pero ¿Qué remedio le quedaba? Quizás sería mejor tirarse a la sierra y correr la misma suerte que ellos. Pero la guerra estaba ya irreversiblemente ganada por los fascistas, y lo único que podía conseguir con esto era que lo matasen.
No. No valía la pena correr tal riesgo. Lo mejor sería hacer lo que le habían propuesto. Colaborar. ¿No le habían prometido pagarle, como la guerrilla? La diferencia era que había que matar. Aunque fuese indirectamente. Pero la vida ¿no era una lucha continua "de matas o te matan", "comes o te comen"?.
En toda la noche no pudo conciliar el sueño. Y temprano, con las piernas abiertas y los testículos hinchados, confuso como un borracho, se fue hacia la salida del pueblo. A ver si por algún sitio veía a su novia. No se había dirigido a su casa porque su futura suegra, María la Peneca, no quería verlo. Le tenía dicho a su hija Dolores que no le gustaba el Duende, que éste "tenía que morir con las botas puestas". Le había dado a la muchacha palizas de muerte, para que lo dejase. Pero ella era terca y no desistía.
No la vio en todo el día. Pero, ya por la tarde, se la encontró, que traían un caldero de ropa recién lavada en la cabeza. Le sorprendió ver a su novio con aquella cara de enfermo:
- A ti te pasa algo -le insistió Dolores-.
- Mira, Dolores, te voy a confesar algo que no te he dicho nunca. Y es que he estado mucho tiempo comiendo de la gente de la sierra. Bien, los he servido y ellos me han pagado.
- ¿Y qué de malo tiene eso? Medio pueblo come de eso, ¿no? Y además, son nuestra gente...
- Cállate, mujer, que nos van a oir... No es eso. Es que esta mañana me ha llamado la Guardia Civil y me ha dado una paliza de muerte. Tanto que yo no sé si seré hombre más en la vida -terminó llorando.
- Y tú te has estado quieto, ¿no? Desde luego que nunca serás hombre. ¡Y yo, que te quería porque te creía un valiente!..
- ¡Mujer!
- Sí, mujer -hipó Dolores-, tú sabes lo que ocurrió en mi casa. Que a mi padre lo mataron a palos ellos, y nos dejó a todos pequeños. Por eso resisto las palizas que me da mi madre por culpa tuya. Porque, como una tonta, he creído en tí.
Y mientras que ella lloraba como una magdalena, él se alejó, pensando que estaba loca. Y es que el Duende, a pesar de todo, era un individuo sin personalidad. Tanto que, aunque parezca mentira, comenzó a rumiar la promesa del cabo Heredia, de hacerlo guardia civil. Aquello lo animó y hasta se olvidó de los reproches de Dolores. Él haría que se olvidase de todo apenas la tuviese en sus brazos. ¿Que no era hombre? Se iba ella a enterar.
Se echó a reir solo y tomó la calle abajo hacia el cuartel, donde lo recibió "el gitano" con cara de triunfo:
- ¿Qué? ¿Ya te lo has pensado? ¿Ves cómo una buena zurra hace milagros?
- Sí, mi cabo -contestó el Duende, por no saber decir otra cosa-. Ya tengo un plan: Mañana me espera uno con suministros y lo vamos a cazar.
- No habrá peligro, ¿eh?
- No. No. Le aseguro que no. Estará solo y lo cogeremos como a un conejo.
- Bien. Bien. Ya te he avisado esta mañana de lo que ocurrirá si falla algo.
- Sí, sí. Se lo aseguro. Caerá -contestó el Duende, como un drogado.
- Bien. Hablemos con el capitán.
Y el cabo Heredia salió y volvió enseguida con el capitán. Era éste un hombrón fuerte y velludo, que al Duende le pareció que le había tapado hasta la luz.
- Mi capitán, este es el sujeto de que le he hablado esta mañana.
- El Duende, ¿no era ése? -quiso aclarar el capitán.
- Dice que mañana cazaremos a uno de esos "bandoleros".
- Sí, me tienen encargado un suministro -contestó el Duende-, y vendrá uno a recogerlo. Uno solo. Un tal Peregil, que ustedes conocerán. Es novio de la hija de Gorito, el del molino de los Cachones.
El capitán no parecía creérselo del todo. Ni darle importancia a que Peregil fuese novio de una de las hijas del molinero. Pues, de haberlo tomado por cierto, hubiese sido suficiente para que Gorito y toda su familia lo pasasen muy mal. Sin embargo, se dispuso a organizar la salida.
- Bien, cabo, ¿Qué efectivos necesitaremos?
- Yo creo que bastará con tres o cuatro parejas que rodeen el llano. Lo importante es que el pájaro entre en el aguaero. Si entra, lo dejaremos frito. Porque entregarse no creo que lo haga. Eso sería lo ideal. Pero ese Peregil creo que tiene castañas. Bien, Duende, ahora te vas a comprar lo que te tienen encargado. Y a la hora fijada, allí. Y no te preocupes que nosotros te estaremos cubriendo.
El apostadero
El sol terminaba de dar el primer pincelazo sobre la sierra. Hacía un poco de frío y Peregil se frotaba las manos, mientras canturreaba una cancioncilla. Allí, al fondo, quedaba el río en el que estaba el molino de Isabel, su novia. Nadie diría que estaba viviendo los últimos minutos de su existencia. Al llegar al Llano del Negro, lanzó un leve silbido. Y el Duende se irguió de entre una mancha de coccojas, con los víveres a la espalda.
El guerrillero, un hombre apuesto, se movía con una especie de recelo en el cuerpo, cuando observó cómo unas matas cercanas retemblaban como si estuviesen minadas de alimañas, y de ellas salió una voz:
- ¡Peregil, entrégate!. ¡No tienes salida!
- ¡Traidor! ¡Duende, me has vendido! -contestó el guerrillero, mientras corría hacia el monte y se tiraba al suelo- Los "naranjeros" de la Guardia Civil sonaron una y otra vez. Y, cada vez, el cuerpo del muchacho, herido ya de muerte, daba un salto en el suelo. Él también disparó. Pero estaba ya ciego y sus disparos no consiguieron herir a nadie.
El sol había subido ya como dos cuartas. Las cigarras comenzaron a aserrar la atmósfera y los pequeños alzacolas a volar de mata en mata. Los guardias se acercaron a examinar el cadáver. Peregil se encontraba destrozado, sin haber podido alcanzar el monte. Los sesos le salían por la nariz. El Duende lo miró y bajó la cabeza. Nadie sabe lo que pensaría.
Miguel, el arriero que lo iba a transportar, se cogió la solapa de la chaqueta y se guardó los ojos para que no contemplasen aquella macabra escena. Al Duende le hizo un gesto involuntario con la cara. Éste lo comprendió y seguramente le caería como una puñalada fría en el alma. Sintió ganas de decirle al cabo que el arriero también era un traidor, para que lo ejecutasen allí mismo. Pero le dio miedo.
Ante él se abrió un profundo abismo negro. Y le dieron ganas de llorar. Pero se las aguantó. Luego, arrancóa andar detrás del mulo. Mirando siempre hacia el suelo. Allí iba su trofeo y el del cabo Heredia. El cuerpo joven y hermoso de Peregil, tapado con una manta. Destrozado a balazos, a traición. Y los guardias, sin alma, dejaban caer sus pies, muertos, sobre la vereda, levantando un polvillo fofo y desganado.
( II )
Los "triunfadores" y el Cementerio
Casasola era bonito. Blanco e íntimo. Tirado entre dos pequeños ríos, que se unían en uno mayor, llamado Río Grande. Peregil era de un pueblo algo mayor que se encontraba a pocos kilómetros, Río Grande abajo. Durante la guerra se había escapado de las bandas de ejecución fascistas enterrado en el estiércol, en la cuadra de su pequeña huerta de Alfaraján.
Peregil era el último de una familia de siete hermanos, a los cuales los caciques del pueblo les habían jurado la muerte. Los mayores habían caído en el frente o habían sido fusilados. Y lo que nunca había pasado por la imaginación del pequeño, cuando tomó el camino de la sierra, buscando a los camaradas supervivientes de la guerra y de los paredones, era que él se iba a quedar en el cementerio de Casasola.
Aunque sí tenía asumido que cualquier día caería a manos de los incontrolados, de los moros o de la Guardia Civil. No tenía esperanzas de hacerse viejo. Los años cincuenta, en los que él calculaba que llegaría la paz definitiva, creía que no los alcanzaría. El cuerpo del guerrillero temblaba y sus pies y brazos se movían de un lado a otro con los bajonazos que iba dando la mula.
Los guardias civiles sentían como si sus corazones fuesen enormes postillas secas, que se les fuesen arrancando dolorosamente, sin saber por qué. El cabo Heredia y el Duende marchaban orgullosos. Y el arriero hacía esfuerzos por dejarse en el fondo del alma el llanto que el pueblo español se había tragado durante siglos, ante las crueldades de sus verdugos. El cuerpo de la gente de paz iba siendo seccionado, miembro a miembro, y ni siquiera se revolvía. Todavía no había terminado el fanatismo y la bestialidad de los reconquistadores. Ni de la Inquisición. Ni de los que asesinaron a la Constitución de Cádiz.
El cementerio se encontraba rodeado de moros. Pues los "triunfadores" no se encontraban aún seguros de su aplastante victoria. El pueblo español había sido, de nuevo, relegado a un rincón. Y lloraba, silencioso, la nostalgia de algo que nunca existió para él: La Libertad. Los nombres de sus símbolos habían sido borrados de todas las calles y plazas, siendo, sustituidos por otros de índole partidista. Por los de los "héroes", los de los nuevos dueños de la situación. Por fechas hirientes. O por topónimos que tenían el mismo sentido.
Su conciencia popular, representada por sus artistas, sus intelectuales o sus hombres de ciencia había sido fusilada o se había tenido que exiliar. Lo mejor de su juventud había muerto. Del pueblo sólo quedaban cuatro viejos que se asustaban hasta de pensar en política junto a la chimenea. Y quedaban los niños, que cantaban todos los días, por la fuerza y con el estómago vacío, los himnos de los vencedores.
La nación era toda ruido de botas y de fusiles y ametralladoras, que seguían disparando contra sus propios hijos. De gritos insultantes y de patadas en los cojones, como siempre a los más humildes.
El cuerpo de Peregil fue desatado y tirado como un fardo sobre la losa de las autopsias. El sol seguía brillando y los niños miraban, desde la Lomilla, el ajetreo. O escudriñaban dónde estaban los moros apostados, para custodiar el cementerio. Uno de los héroes de aquel espectáculo dantesco era el comandante Millán. El jefe del Tabor de Regulares. Y una heroína la Putala. Una pobre desgraciada que había sido violada por un moro y tuvo una hija anormal. Estuvo viviendo con él todo el tiempo que aquellas "fuerzas especiales" estuvieron en Casasola.
El cadáver de Peregil dio un golpe seco sobre la piedra de mármol y comenzó a desplegarse, como si estuviese dormido y se dispusiese a descansar mejor. Había caído como los conejos. Antes de que se secasen las últimas gotas de rocío. Y el pueblo tenía el alma en vilo. Como si fuese a ocurrir la terminación del mundo.
"¡Han matado a Peregil !... ¡ Han matado a Peregil...!!" Peregil era como el novio de todas las mozas del pueblo y el hijo que todas las mujeres hubiesen querido parir.
Se lo comentaban unas a otras en voz baja. Y los hombres echaban cojones, ...a escondidas. Hubo momentos en que todo el mundo sintió deseos de tirarse a la sierra. Pero el enemigo era contundente y poderoso. El comandante Millán, con sus moros, y el capitán Muñoz, con sus guardias civiles, ejercían un miedo casi hechizante sobre aquella gente llana e indefensa. Que lo único que deseaba era la paz. La paz y la libertad. Las cuales, después de casi tres años de lucha desesperada, les parecía que les había sido arrebatada irremediablemente.
Los Hijos de la Miseria
Los guardias se fueron a sus casas o pabellones con mal gusto en la boca y pesar en el estómago. Era penoso tener que matar para vivir. Ellos también eran hijos de la miseria y la pobreza más absoluta. Ellos también eran hijos del pueblo. Y los malos no dejarían de ser ellos, para toda la vida. Poco se ganaba. Pero ¿A dónde se iban con varios niños pequeños a la espalda? ¿A ser perseguidos, en vez de perseguidores? ¡Cochina guerra! ¿Quién había tenido la culpa? ¿Los fascistas? Y ¿quiénes eran los fascistas? ¿Los militares... la Iglesia... la derecha española?
También se harían estas preguntas muchos de los discípulos del Duque de Ahumada, que habían nacido para perseguir malhechores y salteadores de caminos, ...y se habían convertido en represores de su propio pueblo. Trucados en una especie de "Gestapo" a la española.
Aquellos hombres eran hijos y hermanos de los que habían caído en el frente o en los paredones. Y de los que habían huido a la Sierra. Pero los rebeldes habían ganado y había que atenerse a las consecuencias. A unos les tocaba hacer de asesinos a otros de víctimas. A unos, de represores y a otros de reprimidos.
Y todo en medio de la más tremenda ignorancia, la más absoluta miseria y el más profundo desprecio de todo el mundo exterior. Ser español se había convertido en ser españolito. Y ser españolito en algo despreciado en el mundo entero. Ni siquiera los alemanes, los italianos o los japoneses, a pesar de sus horrendos crímenes, habían caído tan bajo como nosotros, al masacrar a nuestra propia gente.
Pero, volviendo a aquel día aciago, los únicos triunfadores eran el cabo Heredia y el Duende. El cuerpo del guerrillero seguía yerto en la losa. Mas, por la tarde, el pueblo volvió a estremecerse: Había llegado la madre.
- "La madre de Peregil, dicen que ha llegado."
- "Que no puede llorar."
- "Que sólo hace contorsiones con la cara."
- "Con la cara, con el pecho y con las manos."
Y aquella noche el pueblo se acostó llorando, entre la oscuridad y el silencio de sus verdugos.
*Colaboración de Antonio Holgado Sabio, de Tolox
http://www.geocities.ws/eustaquio5/relatos.html















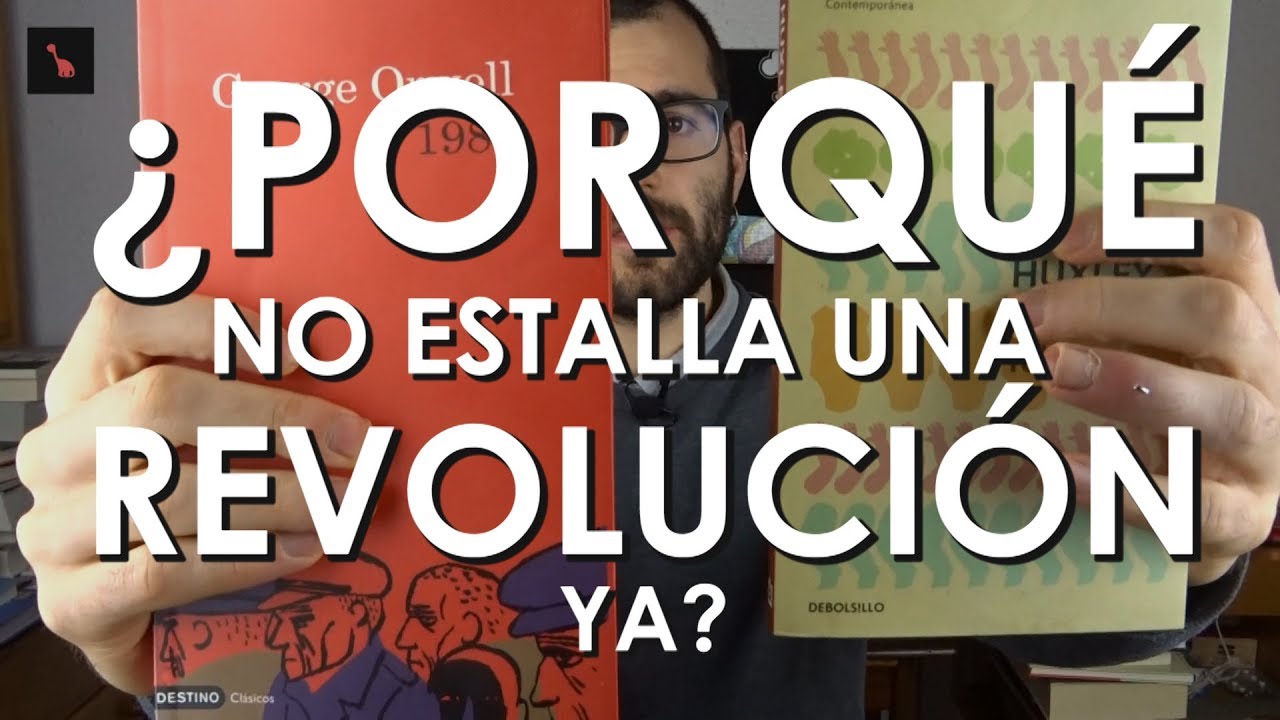





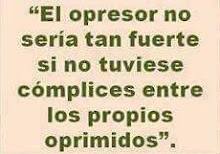













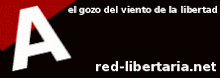




.jpg)












No hay comentarios:
Publicar un comentario